En su libro Das Abenteuerliche Herz (El corazón aventurero)[1], Ernst Jünger escribe que los Anales de Tácito alcanzan la cumbre desde donde se muestran como ejemplo ante los siglos y los pueblos, porque en ellos el registro de los acontecimientos implica una actividad particular del espíritu. En ellos, lo importante no es la descripción de los acontecimientos en su sucesión, sino el sacar a la luz su significado más allá del tiempo. De este modo, la rueda del tiempo se vuelve transparente. Esto adquiere un tinte hermoso cuando los Anales nos acompañan en el curso de nuestra vida.
Cuando somos jóvenes nos fijamos sobre todo en el elemento singular cronológico. Después, aparece ante nosotros con una nitidez creciente, cuya ley es el retorno, aquello que vale para todos los tiempos, para todo los lugares y para el instante mismo en que vivimos –esa esencia divina que asegura la permanencia mejor que la piedra o el metal-.
Esta revelación se nos da sobre todo cuando entre tanto hemos participado nosotros mismos en los elementos históricos. Se podría decir que nuestra facultad de historiadores sólo desciende a suficiente profundidad con el plomo de nuestra experiencia.
La participación en las grandes confrontaciones hace crecer a justo título el capital de la experiencia. A veces está unida a una capacidad particular para escribir la historia, que se encuentra frecuentemente en los príncipes, los jefes de los ejércitos y los hombres encargados de altas misiones. Aunque, en verdad, su éxito es de segundo orden, ya que procede sobre todo de que sólo al príncipe le está reservado percibir la unidad en el cuadro lleno de espejismos de nuestros esfuerzos.
En este dominio, como en el de la jurisprudencia, los trabajos aumentan en valor a medida que pasan los años hasta la vejez avanzada, cuando toda parcialidad desaparece.
Con respecto al pasado existe también una función de vidente. Es algo que aparece con claridad en la obra de Dion Cassius; la página en la que habla de la misión que los dioses le han encomendado es también muy bella.
Si vamos más lejos, encontramos, superior a toda especie de crónica, la meditación que trata de interpretar los signos que reposan inmutables bajo el círculo del tiempo. Un número limitado de figuras se esconden detrás de la abundancia de lo que retorna siempre. La historia aquí aparece como un jardín donde el ojo percibe, unos al lado de los otros, las flores y los frutos que el curso de los tiempos produce y reproduce sin cesar bajo los climas siempre cambiantes.
El placer insigne que se siente leyendo despacio estas obras procede de que captamos en ellas en estado inmóvil lo que de ordinario se nos aparece en movimiento –el Estado, por ejemplo, en la Política de Aristóteles-.
Este tipo de historia es la obra más alta que, en su misión contemplativa, el espíritu es capaz de crear, ya que, en su misión poética, le es dado elaborar el mito.
El arte de escribir la historia permanece ligado a la conciencia, ese poder que por un lado limita el espíritu y por otro lo transforma en un rayo de luz. Así como el ojo ve cómo duermen en el fondo del mar, cuando está limpio, las ánforas y las columnas, la mirada libre puede ella también penetrar hasta los números áureos que velan abrigados en el fondo de los tiempos, más allá de los flujos y los reflujos.
Aquí, encuentra su solución un problema que incluso los grandes historiadores resuelven negativamente: el de saber si la historia pertenece a las ciencias exactas. Se puede responder afirmativamente cuando se ha reconocido que, bajo el espejo cambiante, reposan los signos inmutables, invariables en sus proporciones como los ejes y los ángulos de la cristalografía.
Los romanos desplegaron en su vivir un amplio abanico
que abarca tanto el arte de gozar como el arte de morir
y, entre los dos, el arte del valor, de la gravedad, de la infamia
y de la tristeza. Por ello su historia es un microcosmos de toda
la Historia: si se conoce bien la historia romana, no es indispensable
conocer la historia del mundo; todo lo que es opus romanum est
opus humanum, todo lo que es obra romana es obra humana.
(Henri de Montherlant, citado por Ian Dallas en
The Engines of the Broken World, p. 171)
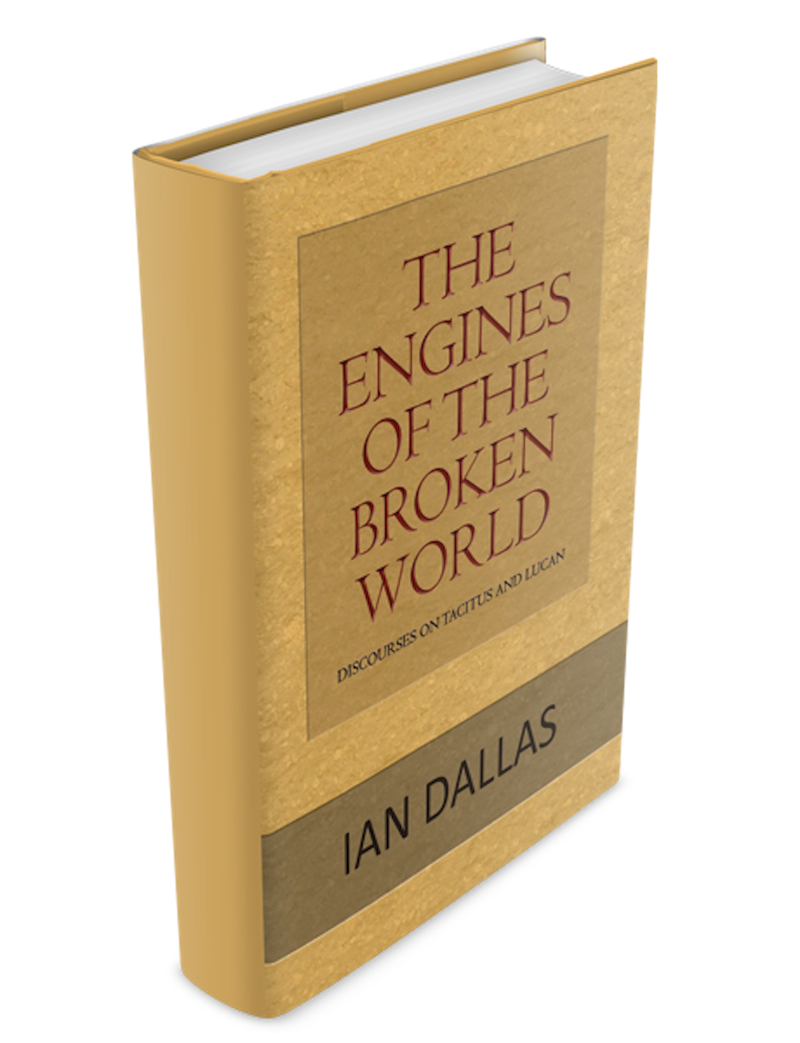
[1] Este artículo es una traducción del final de la sección del libro titulada Historia in nuce.






