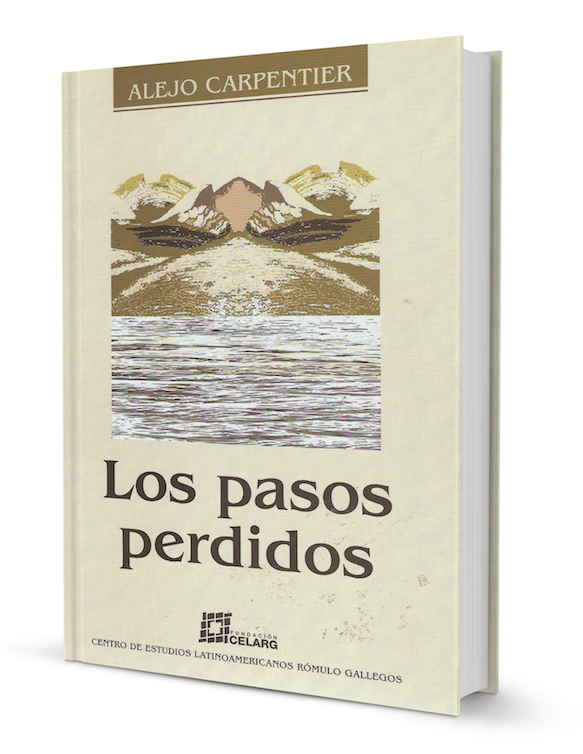Alejo Carpentier es un novelista que nació en La Habana y vivió su niñez, primero en Cuba y luego en Francia, Austria, Bélgica y Rusia. Su familia paterna era francesa (de Bretaña) y su madre rusa y había estudiado en Suiza. El padre era arquitecto y violoncelista aficionado y su madre había estudiado medicina y era profesora de idiomas. Creció pues en un ambiente culto y políglota, en el que la música era algo de todos los días y los idiomas francés y español los utilizó de modo natural desde el principio, junto a otros que fue conociendo, como el ruso.
He de confesar que algunos de sus libros me dejan un tanto frío. Sin embargo, hay otros que es como si me abrieren puertas a lugares luminosos y capaces de aclarar muchas preguntas. Uno de sus libros, en particular, me fascina: se trata de Los pasos perdidos.
En él, un estudioso de la música y de los instrumentos musicales, en el afán por conocer lo que pudo ser “el origen de la música”, parte hacia un lugar ignoto de la selva al que aún no ha llegado la civilización moderna, para conocer así de primera mano cómo y por qué hacen la música. Pero lo que va a descubrir es mucho más. Va a comprobar que todavía en el mundo actual hay gente que vive “en otro tiempo” y que no es tan simple e ignorante como los occidentales, desde su prepotencia autocomplaciente y parcial, la imaginan. A regañadientes, se dejará acompañar por su amante, Mouche de nombre, que es el prototipo de personaje “liberado”, moderno e intelectual que se considera antiburgués y progresista, pero que no es más que una máscara llena de poses y fatuidad sin fondo ni sustancia, a pesar de su cúmulo de datos y erudición vacía.
Hay en la obra momentos memorables, como uno en que un grupo de jóvenes artistas de una aldea, con pretensiones de fama y modernidad, escuchan ensimismados la verborrea cultista de Mouche hablando sobre los grandes artistas de París, mientras el protagonista advierte que ni atienden a la música increíblemente bella y original que un músico ambulante de allá está ejecutando en ese mismo momento con su acordeón. O ese otro en que, de nuevo Mouche, diserta con erudición sobre las pirámides de México y las fortalezas incaicas, que sólo conoce a través de libros, y se queja de que los indios que han encontrado no hubieran levantado esas maravillas. Dice el protagonista:
Luego, adoptando el lenguaje “enterado”, categórico, poblado de términos técnicos, tan usado por la gente de mi generación –y que yo calificaba, para mí, de “tono economista”–, comenzó a hacer un proceso de la manera de vivir de la gente de acá, de sus prejuicios y creencias, del atraso de su agricultura, de las falacias de la minería, que la llevó, desde luego, a hablar de la plusvalía y de la explotación del hombre por el hombre.
Y el protagonista, entre otras cosas, le dice que, si bien aquellos indios se contentaban con un techo de fibra, una guitarra y una hamaca, tenían una cultura más honda y válida que la que nos había quedado allá, y que para un pueblo era más interesante conservar la memoria de La canción de Rolando que tener agua caliente a domicilio.
En otra oportunidad, el protagonista, al reflexionar sobre el mundo del que viene (que Mouche añora y él detesta) llega a decir:
De los caminos de ese cemento salen, extenuados, hombres y mujeres que vendieron un día más de su tiempo a las empresas nutricias. Vivieron un día más sin vivirlo, y repondrán fuerzas, ahora, para vivir mañana un día que tampoco será vivido, a menos de que se fuguen –como lo hacía yo antes, a esta hora– hacia el estrépito de las danzas y el aturdimiento del licor, para hallarse más desamparados aún, más tristes, más fatigados, en el próximo sol.
Al final, Mouche, entregada a sus afanes egocéntricos y caprichosos, acabará enferma y regresará a su país. Él decide quedarse a vivir allí. Pero un helicóptero llega en “misión de rescate” para llevarlo de nuevo a la civilización y él se deja llevar con la idea de darle a la universidad que le costeó el viaje una relación de datos de sus descubrimientos y así pagar su deuda con ellos, para volver después y quedarse a vivir para siempre allí y poder así recuperar tantos valores que en nuestra civilización ya se perdieron.
Sin embargo, cuando lo intenta, no consigue dar con el camino y queda atrapado en la decadencia de la cultura que aborrece.
De alguna manera, Carpentier parece dejar en el aire la idea de que ya no es posible recuperar esos valores, esos “pasos perdidos” que se quedaron en algún lugar del camino. Es claro que, entre sus numerosas y variadas vivencias, Alejo Carpentier no llegó a conocer el verdadero Islam. Si lo hubiera conocido sabría que todavía es posible recuperarlos. Hay un camino, y no tiene por qué estar entre la tupida vegetación de la selva.